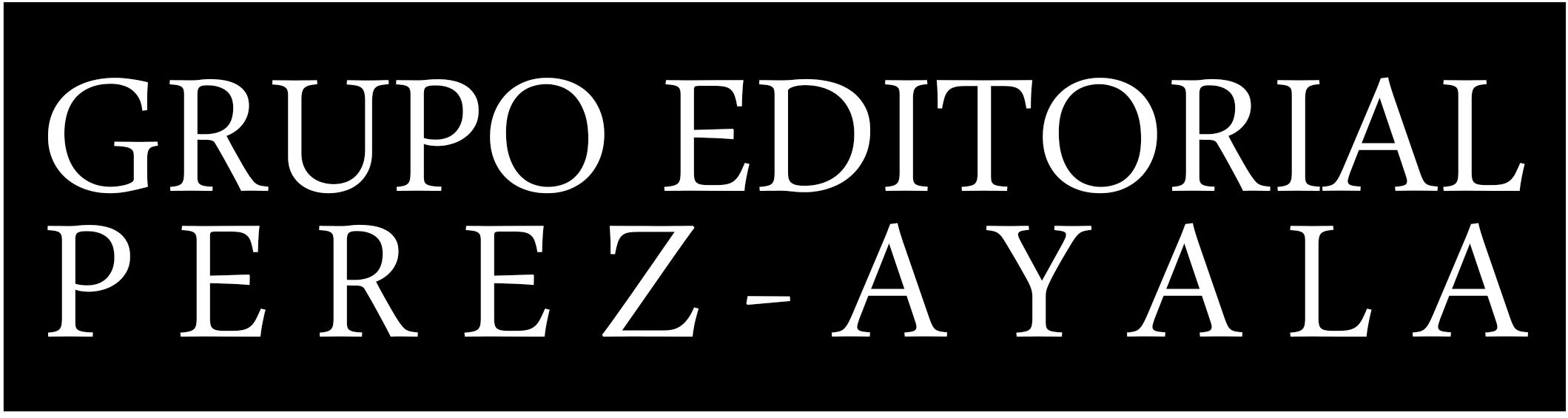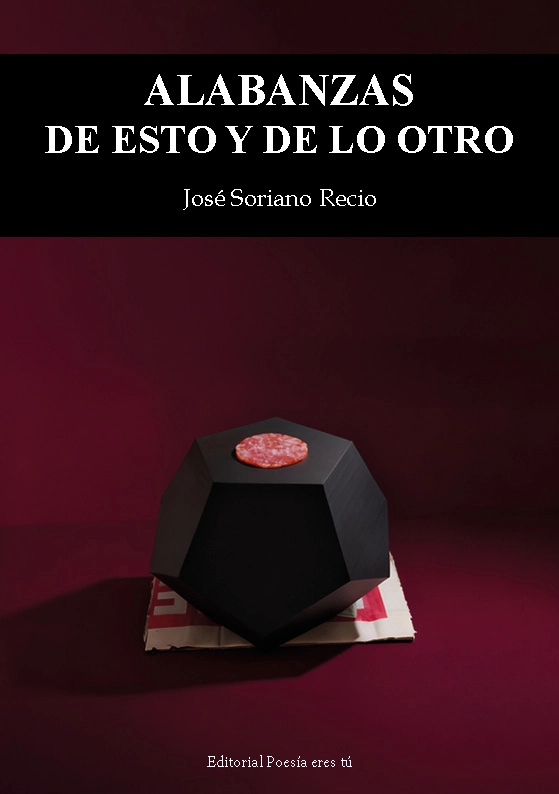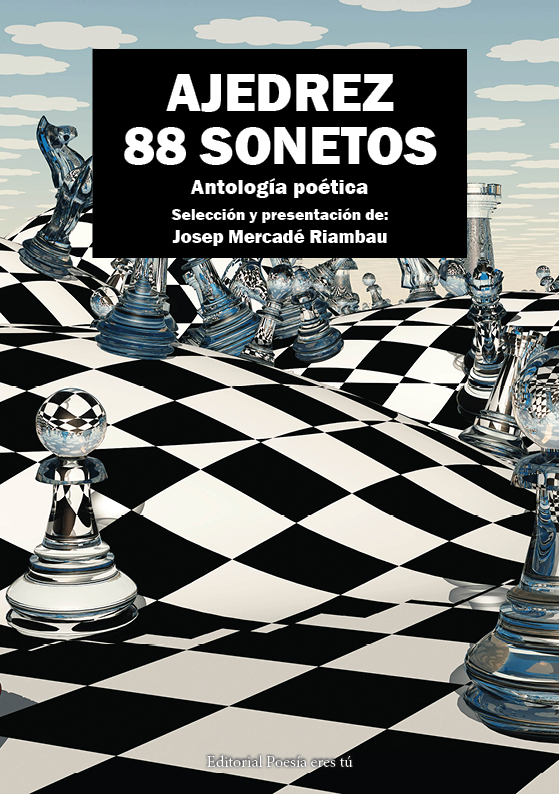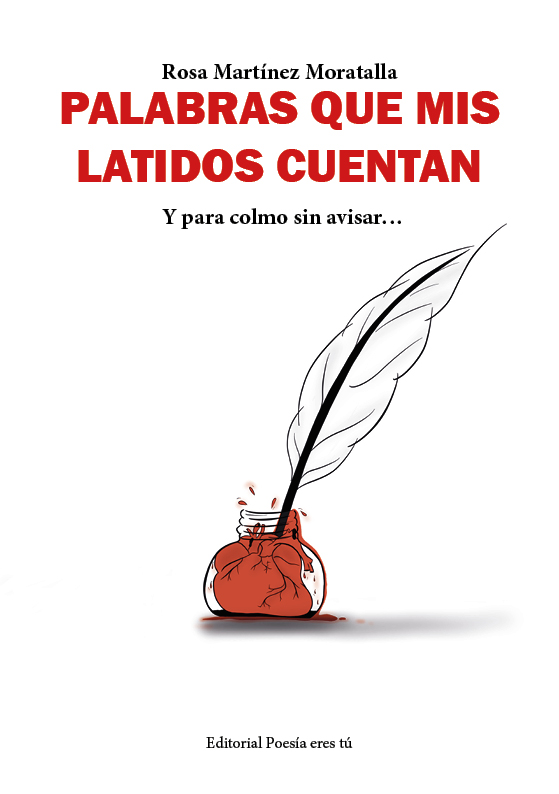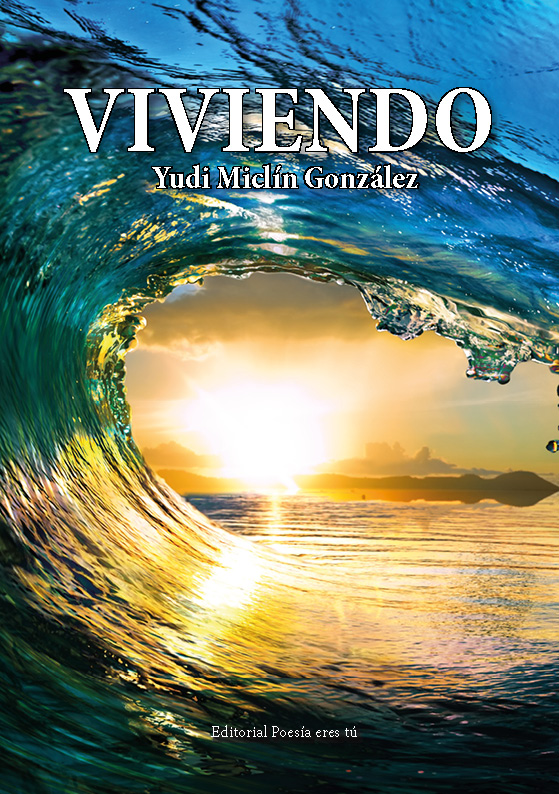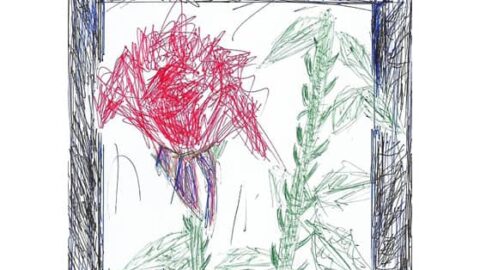ALABANZAS DE ESTO Y DE LO OTRO de José Soriano Recio es un poemario experimental que desafía las convenciones de la poesía española contemporánea. La obra se estructura en dos grandes bloques: veintidós piezas narrativo-descriptivas numeradas que funcionan como prosa poética, y veinticuatro alabanzas que construyen un discurso filosófico sobre el lenguaje, la percepción y la realidad.
Sinopsis
El poemario propone un universo donde lo cotidiano se transfigura en enigma filosófico. La primera sección presenta escenas pobladas por monigotes, animales antropomorfizados y referencias a cuentos infantiles que funcionan como alegorías sobre la construcción de significado. Personajes como cerditos, serpientes, pollos y lechuzas habitan espacios ambiguos donde lo lúdico se encuentra con lo existencial. La segunda parte, las “Alabanzas”, constituye un tratado poético sobre los sistemas descriptivos, la memoria, el tiempo y las estructuras del pensamiento. Aquí Soriano Recio examina cómo el lenguaje configura la realidad y cómo la mente construye sentido desde la fragmentación.
Métrica y estructura formal
La obra rechaza la métrica tradicional y abraza la prosa poética como vehículo expresivo. Los poemas numerados presentan párrafos densos sin división estrófica, mientras que las alabanzas mantienen una respiración más sostenida, construyendo argumentos que se despliegan como meditaciones. Dos piezas destacan por su radicalidad formal: “Huizinga y Estragón” repite obsesivamente la frase “Jugar Esperar al otro” durante más de cien iteraciones, creando un efecto hipnótico que remite a la repetición beckettiana. “La contienda del continuo y el discreto en 2 dimensiones” alterna “punto recta” de manera similar, estableciendo un juego conceptual sobre dicotomías matemáticas. Esta experimentación métrica sitúa la obra en el territorio de la poesía conceptual, donde la forma misma deviene contenido.
Posicionamiento en el panorama poético actual
Soriano Recio se aleja de la corriente predominante en la poesía española contemporánea, que continúa anclada en tradiciones líricas reconocibles. Su trabajo dialoga con la poesía experimental que desde los años sesenta ha cuestionado los límites del verso tradicional. La influencia de autores como Joan Brossa y Felipe Boso se percibe en su voluntad de convertir el poema en espacio conceptual antes que emocional. Sin embargo, Soriano Recio incorpora elementos propios: un bestiario surrealista, referencias a la teoría de juegos, y una reflexión metafilosófica sobre los sistemas descriptivos que lo emparentan con corrientes de la poesía filosófica contemporánea.
La obra se inscribe también en una tradición que une pensamiento y poesía, resonando con las propuestas de María Zambrano sobre la razón poética. Donde la filosofía pregunta, la poesía responde, y en este poemario ambas instancias conviven en tensión fértil.
Técnicas literarias
Soriano Recio emplea la alegoría expandida como técnica central. Los monigotes y animales no funcionan como símbolos unívocos sino como entidades que encarnan problemas filosóficos: la serpiente como tautología, el lenguado como ser cuyo desplazamiento físico altera su percepción, el giroscopio como representación de la mente. La acumulación descriptiva construye escenas donde los objetos se superponen sin jerarquía aparente: “Hay un caserón con marcas antiguas de otros cuentos y un cerdito enorme que lo vigila en apariencia”. Esta técnica crea extrañamiento, obligando al lector a reconstruir el sentido desde la desarticulación.
El metalenguaje poético atraviesa las alabanzas, donde el poema reflexiona sobre sus propias condiciones de posibilidad: “Los sistemas descriptivos son entidades que nacen, crecen, se reproducen y mueren”. La repetición conceptual en piezas como “Huizinga y Estragón” establece patrones que mimetizan estados mentales obsesivos. El lenguaje científico-filosófico se infiltra naturalmente en los versos: referencias a topología, teoría de conjuntos, termodinámica y geometría diferencial funcionan como materiales poéticos antes que explicaciones.
Comparativa con autores contemporáneos
Frente a poetas como Chus Pato, cuya experimentación mantiene un compromiso con lo político y lo territorial, Soriano Recio se concentra en lo epistemológico. Donde Pato construye desde la materialidad del gallego y la resistencia cultural, Soriano Recio interroga las estructuras mismas del conocimiento. Con respecto a Andrea Abello y su fusión de narrativa fantástica y poesía, ambos comparten la creación de universos paralelos, pero Soriano Recio prescinde de la exotización lírica para adentrarse en territorios más áridos.
Pol Guasch representa otra vertiente de la poesía joven española, caracterizada por el uso de referentes pop y una dicción más directa. Soriano Recio, en cambio, construye desde la opacidad y la dificultad deliberada. Su proyecto recuerda más a las investigaciones de Daniel Aguirre Oteiza en poesía experimental, obras que desafían las convenciones del género desde la periferia de lo canónico. La diferencia radica en que Soriano Recio no renuncia completamente a la narratividad; sus poemas cuentan historias, aunque fragmentadas y enigmáticas.
Simbolismos
El monigote aparece como símbolo recurrente del sujeto desarticulado, un ser sin rostro completo ni agencia plena que habita espacios en ruinas. Representa la condición del individuo en sistemas que lo exceden. Los animales híbridos (cerdos con ovejas, peces en ferias) simbolizan la mezcla de órdenes incompatibles, la superposición de lógicas que generan extrañeza. La máscara funciona como símbolo de los roles impuestos y asumidos: personajes que llevan máscaras o rostros hechos de pelotas de golf sugieren identidades construidas desde el exterior.
El juego opera como metáfora de los sistemas normativos. Dados, tableros, partidas y reglas pueblan los poemas como estructuras que determinan posibilidades. El agua y sus transformaciones (ríos, charcos, lagos, lluvia) simbolizan la continuidad frente a lo discreto, el flujo temporal y la memoria líquida que escapa a la fijación. Los emblemáticos (escaleras, puertas, ventanas) representan umbrales epistemológicos, espacios de transición donde el sentido se construye o colapsa.
Impacto de la estructura en la percepción
La división bipartita condiciona dos experiencias de lectura. La primera sección establece un territorio onírico-narrativo donde el lector debe abandonar expectativas de coherencia inmediata. Cada poema numerado funciona como viñeta autónoma pero acumula resonancias semánticas con las demás. Esta acumulación sin síntesis fuerza una lectura asociativa, no lineal.
Las “Alabanzas” ofrecen claves interpretativas retrospectivas. Funcionan como tratado filosófico que ilumina oblicuamente las escenas previas. Sin embargo, esta segunda parte no resuelve los enigmas sino que los profundiza, añadiendo capas de complejidad. La estructura crea un efecto de desdoblamiento: primero la experiencia sensorial y narrativa, luego la reflexión metapoética. Esta arquitectura obliga al lector a reconsiderar lo leído, a revisitar las primeras páginas con nuevas herramientas conceptuales.
Estructura temática y secuencial
Los veintidós poemas iniciales se organizan sin progresión narrativa evidente. No hay desarrollo de personajes ni resolución de conflictos. La lógica es más bien espacial: cada poema es un territorio donde convergen elementos heterogéneos. “Los tres cerditos y el lobo” establece el tono con su revisión desencantada del cuento infantil. “Tener a la serpiente como oponente” introduce el motivo del enfrentamiento como estructura cognitiva. “La lechuza” medita sobre el movimiento y la percepción del cambio.
Las dos piezas de iteración radical (“Huizinga y Estragón” y “La contienda del continuo y el discreto”) funcionan como bisagras formales que interrumpen el flujo descriptivo. “Un final” cierra la primera sección con una enumeración caótica que condensa todos los motivos previos.
Las “Alabanzas” se organizan temáticamente: primeras piezas sobre sistemas descriptivos y memoria, centrales sobre percepción y lenguaje, finales sobre tiempo y eternidad. “Alabanza 10” sobre el lenguado es clave: la metamorfosis del pez que desplaza un ojo ilustra cómo la transformación física altera la estructura cognitiva. “Alabanza 24” funciona como cierre circular, regresando a los personajes de la primera sección y revelándolos como actores de una representación perpetua.
Esta construcción en espejo (narrativa-reflexión) genera un espacio de lectura donde significado y forma se codeterminan. El lector transita entre lo concreto y lo abstracto sin certeza de cuál domina sobre cuál.