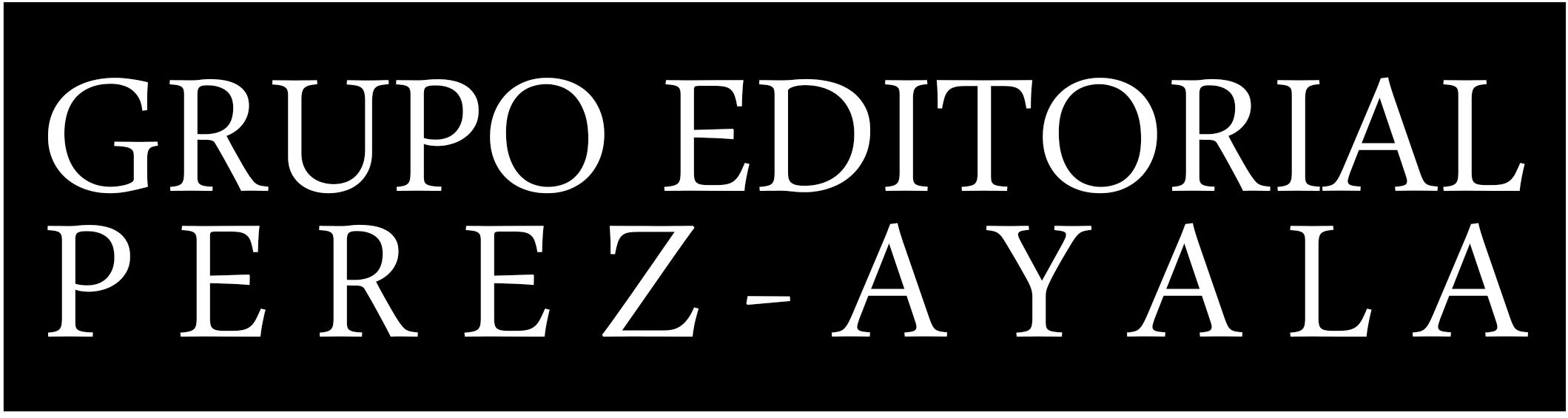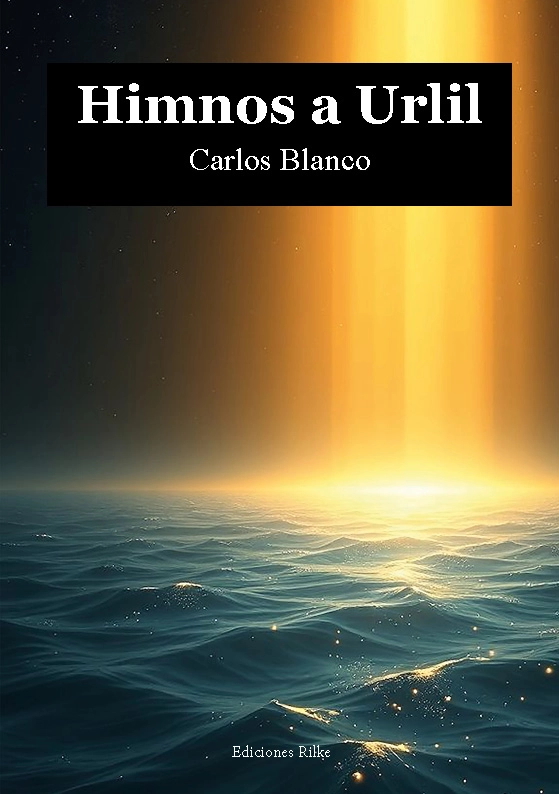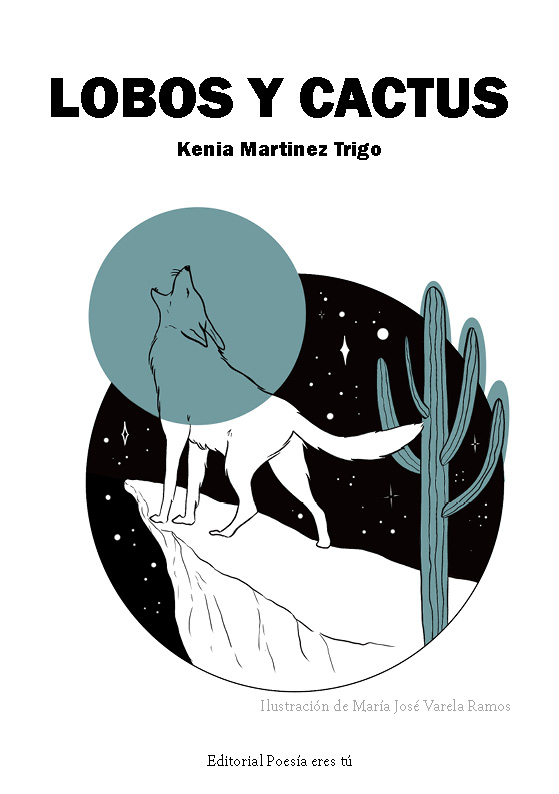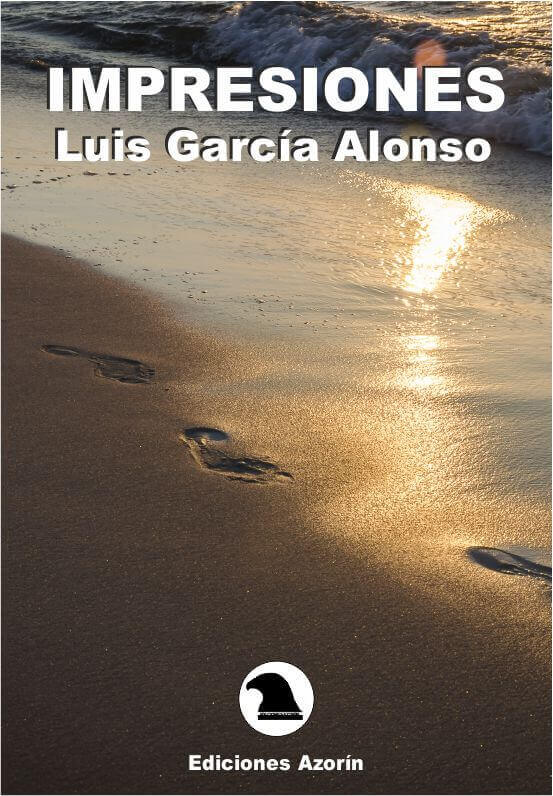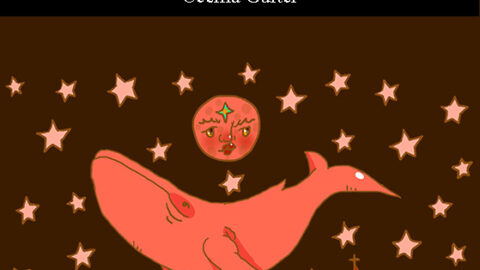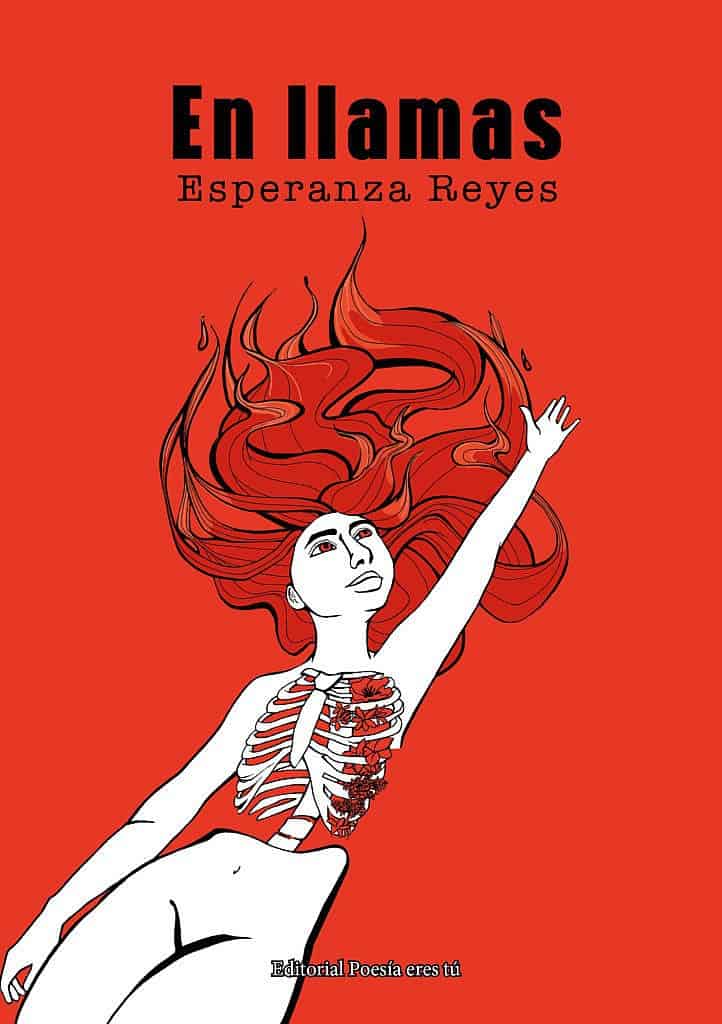Carlos Blanco construye en Himnos a Urlil un universo poético donde las emociones abstractas —el anhelo metafísico, la sed de trascendencia, el fervor místico— se transforman en imágenes tangibles que apelan a todos los sentidos. Cuando escribe «No puedo cansarme de saborear belleza, no puede fatigarse mi alma cuando una claridad tan desbordante la bendice con un beso límpido», está operando una triple transformación sensorial: la belleza se convierte en alimento que se saborea con el gusto, la claridad abstracta se materializa en líquido que bendice, y esa bendición toma forma de beso táctil. La sinestesia es constante pero nunca gratuita. Cuando invoca «tú que colmas nuestra ansia creadora con chorros de luminosidad que paralizan, que sobrecogen, que revelan lo que nos trasciende», está fundiendo lo visual (luminosidad), lo táctil (chorros que impactan físicamente), y lo emocional (parálisis, sobrecogimiento) en una sola imagen compuesta que transmite la intensidad de la experiencia mística. Las metáforas olfativas aparecen sutilmente, como cuando describe «He caminado por la ternura de La Provenza, embriagado con el aroma de la lavanda», donde el olor se vuelve vehículo de transporte espiritual, embriaguez que no es alcohólica sino aromática y finalmente metafísica. Lo táctil domina especialmente en los momentos de mayor intimidad con lo sagrado: «mi finitud se redimirá con el beso de tu infinitud, y el universo comparecerá como un todo ante mi alma», donde el contacto físico del beso se vuelve metáfora del encuentro entre lo finito humano y lo infinito divino. Estas metáforas sensoriales no son ornamento sino estructura: convierten ideas platónicas abstractas en experiencias viscerales, hacen que el lector no solo comprenda intelectualmente sino que sienta en su propio cuerpo la urgencia espiritual que atraviesa el libro.
La anáfora es el recurso técnico dominante, la columna vertebral retórica que sostiene la arquitectura de estos himnos. En el Himno a Estambul, Blanco construye una escalera anafórica extraordinaria que se extiende por páginas enteras: «Quiero venerar la belleza sin nombre… Quiero franquear tus pórticos, recorrer tus calles… Quiero rezar a lo desconocido bajo tus cúpulas sublimes. Quiero danzar al son de los astros en tus zocos y bazares. Quiero suspenderme en el flujo eterno de la verdad y la vida… Quiero admirar el blanco y el azul de tus mezquitas… Quiero que todos los mundos se abran ante mí… Quiero que la cultura exhiba todos sus colores… Quiero que la Divina Sabiduría me envuelva». La repetición obsesiva del verbo «quiero» no es simplemente enfática: crea un ritmo de letanía religiosa, de oración desb ordante que acumula deseos hasta la saturación, hasta que el lector experimenta físicamente la intensidad del anhelo. Cada nueva repetición no dice lo mismo sino que añade una capa más de significado, va construyendo un paisaje acumulativo del deseo místico. Blanco también emplea anáforas más breves pero igualmente poderosas: «Eres grande porque todo lo asumes; eres grande porque el agua, la tierra y el cielo dibujan la armonía de tus formas. Eres grande porque religiones y culturas nutren tu espíritu con su viveza. Eres grande porque inspiras elevación y gozo en el alma». Aquí la repetición de «eres grande» funciona como martillo que clava una afirmación, pero también como ritual de alabanza que va revelando progresivamente las razones de esa grandeza. Las enumeraciones acumulativas complementan las anáforas: cuando escribe «piedra y color, sonido y verdad, finitud que refleja infinitudes divinas, eco místico de la perfección, perla ausente que viene a nosotros y nos llama por nuestro nombre, montaña invisible cuya corona asciende al origen», está creando una cascada de sustantivos y metáforas yuxtapuestas que generan sensación de infinitud imposible de contener en una sola imagen. El efecto rítmico es hipnótico: el lector entra en un estado de receptividad meditativa donde la repetición no cansa sino que profundiza, donde cada vuelta de la espiral anafórica penetra un poco más hondo en la verdad que el poeta intenta comunicar.
Los diálogos poéticos en Himnos a Urlil no son dramáticos en el sentido teatral sino místicos en el sentido contemplativo: el poeta establece conversaciones unilaterales con lugares, abstracciones personificadas y con Urlil misma. Cuando Blanco escribe «Guíame, luz de Urlil, antecesora de todos los orientes, fulgor primigenio que contemplas con agrado nuestro esfuerzo por entender y crear. Muéstrame toda la belleza posible, toda la hermosura que esconde el mundo de la naturaleza y de los hombres», está construyendo un diálogo en el que la luz responde mediante su presencia, no mediante palabras. La técnica es apóstrofe constante: el poeta interpela directamente a Roma («Pero tu hermosura es eterna, Roma»), a la Acrópolis («¡Oh Acrópolis, ciudad en lo alto, cima de equilibrio, tú que resplandeces sobre la oscuridad del mundo!»), a las catedrales góticas, a los ríos, a las montañas, transformándolos en interlocutores que escuchan y responden simbólicamente. El diálogo más extraordinario ocurre cuando Urlil misma responde directamente al poeta en primera persona: «Y la luz de Urlil me respondió: ‘Hago que brille lo oculto, para que un amor desconocido reine en vosotros. No pierdas la esperanza. Amar es crear, y jamás niego mi luz a quienes buscan con intención pura’». Este momento de teofanía verbal, donde la entidad metafísica adquiere voz propia, rompe la monotonía de las apelaciones unidireccionales y le otorga al libro un momento de diálogo auténtico, de reciprocidad entre el buscador y lo buscado. Las preguntas retóricas funcionan también como forma de diálogo implícito: «¿Qué son el cristianismo y el islam, sino manifestaciones de un mismo espíritu, del profundo anhelo de verdad y amor: el sueño del hombre por ascender a lo infinito?». Blanco no espera respuesta externa porque la pregunta ya contiene su respuesta, pero el acto de preguntar transforma el monólogo en diálogo socrático donde el lector participa activamente completando el razonamiento. Esta técnica dialogal constante evita que el libro se convierta en simple proclamación unidireccional: aunque el poeta mantiene el control discursivo, la sensación es de conversación cósmica donde piedras, luces, ciudades y abstracciones participan de un coloquio universal sobre el sentido de la belleza.
La combinación de estas tres técnicas —metáforas sensoriales, anáforas acumulativas y diálogos místicos— crea una voz poética única que podríamos llamar «profética-contemplativa». Blanco no escribe desde la introspección psicológica contemporánea ni desde la ironía posmoderna, sino desde una posición anacrónica que recupera el tono de los salmistas bíblicos, de los himnos homéricos, de los místicos del Siglo de Oro español. La atmósfera emocional del libro es de fervor sostenido, de intensidad que no decae nunca, lo cual puede fatigar al lector moderno acostumbrado a contrastes tonales pero que resulta coherente con el proyecto estético del autor: escribir una poesía que no describa la experiencia mística sino que la produzca mediante la repetición hipnótica, la saturación sensorial y el diálogo constante con lo trascendente. El impacto de estas técnicas en la lectura es doble: quien se resista al ritmo letánico encontrará el libro monótono y sentencioso; quien se entregue a él experimentará algo cercano al mindfulness poético, un estado de contemplación activa donde las repeticiones funcionan como mantras que desactivan el pensamiento analítico y activan la receptividad intuitiva. Blanco está escribiendo poesía que quiere ser oración, himno que aspira a ser experiencia mística compartida, y sus técnicas literarias están todas al servicio de esa ambición totalizadora: no busca que lo admiren por su virtuosismo formal sino que participemos de su visión, que veamos con sus ojos la luz de Urlil brillando en cada piedra antigua, en cada crepúsculo, en cada obra de arte humana que ha resistido el paso del tiempo. Y en esa resistencia a la fugacidad, en esa afirmación obstinada de que la belleza permanece cuando todo se derrumba, reside tanto la fuerza como la fragilidad de un libro que se atreve a creer en lo que nuestra época considera ingenuo: que el arte nos salva, que la belleza es eterna, que hay luz más allá de la oscuridad.